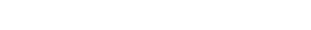En el contexto empresarial actual, nos encontramos con diferentes paradojas y encrucijadas que afectan a la gestión de las organizaciones en general y, en especial, a la gestión de personas. En este artículo se exploran las tensiones asociadas a la eficiencia, a los contrasentidos del mercado laboral, a los interrogantes que plantea la construcción social, a los retos del liderazgo. Y se reflexiona sobre el ‘management’ cuestionando concepciones predominantes en la gestión actual, invitándonos a repensar la relación entre individuos y organizaciones
Algunas paradojas y algunas encrucijadas


Business Review (Núm. 341) · Recursos humanos · Febrero 2024
Parece claro que la retórica que acostumbra a acompañar la forma en que encaramos el tratamiento de la gestión de personas en las organizaciones no ha perdido fuerza en los últimos tiempos. De hecho, en algunos mercados laborales, de manera especial en el norteamericano, con el impacto de lo que se ha dado en llamar “the great resignation” (“la gran renuncia” o “la gran dimisión”), parecía que se apuntaba a una reevaluación en la consideración del factor humano, contemplándolo no solo como factor productivo, sino también como variable crítica en el éxito organizativo. Pero no parece que esté siendo así. Por supuesto, antes o después, alguien recuerda que las organizaciones son personas, igual que también, de tanto en tanto, se recuerda que los mercados son personas. Pero entre la visión pretendidamente metafórica de un mercado laboral en el que las personas son agentes económicos autónomos que tienen que (auto)gestionarse, empezando por la autogestión de la propia marca, y el absoluto predominio concedido al control de costes en las perspectivas desde las que se construyen las mentalidades de gestión, tanto dentro como fuera de las escuelas de negocio, poco margen queda para ir más allá de su consideración como un mero y, por tanto, prescindible factor productivo.
Y esa preponderancia ideológica y cultural nos sitúa frente a algunas paradojas, y también frente a algunas encrucijadas, que afectan a la gestión de las organizaciones en general, pero en especial a las personas y a su gestión.
La encrucijada de la eficiencia
Es cierto que la eficiencia es importante, y de ahí el crédito que se ha de conceder al rigor en el control de costes. Pero difícilmente, solo con eficiencia, vamos a conseguir lo que nos propongamos. Hay una ya antigua expresión, en ocasiones atribuida a Peter Drucker, que identifica la cultura en las organizaciones con aquello que la gente hace cuando no es observada. Es decir, la reacción de los individuos ante las más diversas situaciones cuando no están sometidos a protocolos de control. Si esas reacciones están alineadas con las prioridades estratégicas de la organización, y, por tanto, con su visión y su misión, sustentan, de hecho, una posición competitiva difícilmente superable.
¿Y qué hacemos para construir esa posición competitiva en la que los individuos estén predispuestos a reaccionar de forma conveniente? ¿Qué les ofrecemos a cambio en términos materiales, en términos psicológicos y en términos sociales?
Encontramos organizaciones en las que se subraya desde el primer día que el vínculo laboral no es un matrimonio, que lo del reloj de oro al jubilarse no pasa de ser un mito y en las que, cuando vienen mal dadas (y, antes o después, siempre vienen mal dadas), no nos debemos extrañar de que no les quede otro remedio que prescindir de nosotros.
Pero tampoco hay que preocuparse excesivamente. Estamos en un mercado libre, en un contexto de sociedades democráticas, y, si el empleado ha tenido la elemental preocupación de invertir en sí mismo, en su formación y preparación, en su capital humano, entonces no habrá mayor problema. De hecho, los mercados contemporáneos cada vez registran con mayor claridad esa necesaria flexibilidad traducida en movilidad. Ahí estamos instalados: son las personas las que tienen que espabilar, no las organizaciones.
Las paradojas del mercado laboral
Sin embargo, entendemos que esa lectura interesada del funcionamiento de los mercados de trabajo chirría. Los datos no son tan claros. Una cosa es la seguridad en el empleo y otra la seguridad en el mercado de trabajo. Y no es un juego de palabras. Todos los datos apuntan a que donde los agentes sociales (entiéndase, los sindicatos) blindan la permanencia en el puesto de trabajo, se incrementa significativamente la dificultad de quienes, pese a todo, pierden su puesto de trabajo, con especial incidencia en aquellos que, por diversas circunstancias, encuentran mayores dificultades (por edad, por género o por especialización previa) en volver a acceder al mismo.
Bien, podríamos argumentar entonces que no hay nada que discutir. Es la receta que ya conocíamos: incrementemos la flexibilidad, lo cual facilitará el ajuste entre oferta y demanda, eliminemos las trabas administrativas y corporativas, regulaciones que alteran ese libre ajuste y sindicatos que dificultan un funcionamiento saludable del mercado.
Y, sin embargo, los datos, de forma reiterada, no parecen haber respaldado ese convencimiento. Así como no es exactamente lo mismo la seguridad en el empleo (concreto) que la seguridad en el trabajo (contar con una ocupación), tampoco es exactamente lo mismo la libertad de acción de las empresas que el libre funcionamiento del mercado. Tienen que ver, pero no son lo mismo.
De la misma forma que disposiciones normativas erróneas o barreras corporativas de acceso al mercado perjudican el buen funcionamiento del mercado, la centralidad que ha adquirido, desde hace ya demasiado tiempo, para la mayoría de las empresas, una concepción de las personas como mera mano de obra, como insumo que requiere la máxima flexibilidad y el mínimo coste, tampoco hace más eficiente el funcionamiento del mercado.
No es solo una cuestión de la evidente existencia de un “poder de mercado” (market power) que, a mayor presencia, genera un peor funcionamiento del mercado, dado que, al alterar las posibilidades de competencia, restringe también la eficiencia del mismo. Va más allá, y es algo previo. Si existe la posibilidad, la opción más probable de un agente económico no es facilitar primero y proteger después la competencia, sino, en la medida de lo posible, evitarla y, en todo caso, restringirla. Quien tiene una posición dominante en el mercado no está interesado en que haya más competencia, sino menos. Y después, ese interés se puede vestir ideológicamente como más convenga, pero salvaguardando siempre lo que es prioritario, la posición dominante en el mercado.
Esa lógica se plasma en relación a los consumidores, en relación a los competidores y, por supuesto, también en relación a los colaboradores.
La encrucijada del ‘management’ japonés
Hubo un momento, a finales de los años setenta y principios de los ochenta del siglo pasado, en que dio la sensación de que se podían tomar en consideración diversas opciones, y que, por tanto, la opción que prevaleció, la reorientación neoliberal impulsada desde Estados Unidos y Reino Unido, no era inevitable y, por supuesto, no era la única alternativa posible. En el mundo del management, en el mundo de las ideas en relación al management, se dio en esos años un fenómeno curioso, el de la creciente popularidad de los estilos japoneses de gestión. La buena marcha de la economía japonesa sin duda ayudó, pero también la fascinación ante unas formas de cultura organizativa que se percibían como significativamente diferentes de las entonces dominantes.
Esa fascinación duró solo unos años. Se tradujo en numerosos artículos y trabajos en el ámbito académico, pero también en un número significativo de productos culturales, y nos estamos refiriendo a la cultura de masas (en los medios de comunicación, en los canales de entretenimiento…). En la Academia se abrió un interrogante interesante: ¿existían formas alternativas, quizá incluso más exitosas, de plantearse el management?
El alcance de esa pregunta remitió en el tiempo, tanto por algunas de las limitaciones cada vez más evidentes de la economía japonesa, la ralentización del crecimiento, el constante riesgo de deflación y la evolución de las cohortes demográficas, como por el éxito creciente de la reorientación del management anglosajón hacia la tierra prometida de la globalización y la revolución digital.
La paradoja de la construcción social
La globalización nos ha aportado mucho, pero también nos ha planteado nuevos interrogantes. Y de la misma forma, la revolución digital, que, sin duda, ha abierto un mundo de oportunidades, como cada vez constatamos en mayor medida, también nos ha traído un mundo no exento de riesgos. Se ha hablado mucho, y se seguirá hablando, de esas dos variables, globalización y digitalización. Dejémoslas un momento al margen y volvamos a las razones que en su momento daban pie a esa fascinación por el management japonés.
Una cultura distinta, una sociedad distinta, ¿pero también unas empresas distintas?, ¿una articulación distinta de los mercados? Si tanto los mercados como las empresas no dejan de ser formas de organización social, formas de articular a los distintos agentes, la pregunta es relevante, porque lo que está en el centro del escenario es una concepción de la construcción social radicalmente distinta, no la prioridad absoluta de la búsqueda individual del propio interés, sino la prioridad absoluta del ajuste y el consenso social.
Los antropólogos vienen registrando en los últimos años un número cada vez mayor de publicaciones en las que se cuestiona la visión, durante tanto tiempo dominante, de la confrontación y la competición como mecanismos básicos de construcción social, contraponiéndola con la idea de la colaboración como vector fundamental de esa articulación social. Es un debate abierto, pero no menor. En términos evolutivos, nuestra especie, ¿sobre qué ha construido su preponderancia?, ¿sobre los mecanismos darwinianos de la supervivencia del más fuerte, del más apto?, ¿o sobre una apuesta absolutamente disruptiva por la colaboración?, que ha hecho de individuos no especialmente mejor dotados para esa supervivencia del más fuerte, los más aptos, entendiendo su aportación en términos colectivos, en términos de aportación al organismo social.
No son preguntas menores en términos de análisis social, pero es que, además, las podemos extender a las reflexiones que nos hacemos en el campo del management. ¿Cuáles son los temas sobre los que más abunda la literatura de management cuando se introduce en la ecuación la variable personas? Sin duda, los temas de liderazgo. ¿Y por qué? La respuesta es sencilla, porque es prioritario guiar los comportamientos y las orientaciones de las personas que forman la organización, porque es prioritario, para aquellos a quienes toca dirigir, saber a qué atenerse sobre cómo desempeñar esa función de dirección en relación a quienes les toca ser dirigidos.
Tradicionalmente, esas visiones de la dirección acentúan la relevancia del liderazgo, porque encaja con una visión en la que el comportamiento del individuo va directamente ligado a la actuación del líder, del guía, de aquel que se echa a las espaldas la responsabilidad de lograr, en palabras de Drucker, no solo que se hagan bien las cosas, sino que se haga lo que se tiene que hacer (“management is doing things right, leadership is doing the right things”).
Y es, sin duda, una concepción valiosa la que nos aporta, pero quizá también vale la pena preguntarse si esa visión de la imprescindibilidad del liderazgo individual es la única posible, bien porque caben otras, o bien porque puede ser compatible con otras.
La encrucijada cultural
La concepción de las organizaciones japonesas no excluía, en modo alguno, la relevancia del liderazgo individual, pero tampoco ponía el acento en ello. El acento estaba puesto en la importancia del compromiso del individuo con la organización, un compromiso que siempre va más allá del individuo y que hunde sus raíces en la concepción cultural japonesa de la organización social.
Elude como artificial la preocupación por la motivación; al individuo no se le tiene que motivar, está ya motivado. No tiene sentido plantearse que se le ha de motivar hacia un fin concreto, porque su motivación está en el mismo hecho de ser miembro de la organización; de la misma forma que no tiene mucho sentido plantearse si los incentivos son intrínsecos o extrínsecos al individuo en relación a la organización, porque, en definitiva, el individuo es la organización y la organización es el individuo.
Llamó la atención, sin duda, esta visión, pero no se quedó entre nosotros. Otros aspectos del management japonés también llamaron la atención, y sí se quedaron entre nosotros; entre los más notorios, los enfoques de calidad total o los sistemas just in time. De hecho, se ha llegado a hablar del toyotismo como de un capítulo nuevo y diferenciado en la evolución del management. Aportaban mucho estos nuevos enfoques, y, sin duda, han tenido un papel central en la reconsideración y el despliegue de ámbitos como el de las cadenas de suministros o las cadenas de valor, y, por supuesto, también en la aceleración de los procesos de globalización.
¿Por qué han tenido tanta incidencia? La primera respuesta que nos viene a la mente es porque eran más lógicos, más eficientes, en términos de mercado, que las fórmulas precedentes. Matizando un poco la respuesta, habría que reconocer que esa eficiencia centraba su ventaja comparativa, sobre todo, en términos de adaptabilidad. Adaptabilidad a las condiciones cambiantes del mercado, adaptabilidad a las necesidades cambiantes de los consumidores, adaptabilidad a las presiones cambiantes de la competencia.
Sin embargo, en la tradición cultural japonesa, al menos, esos enfoques que sí hemos adoptado de manera generalizada estaban también acompañados de un fuerte sentido de pertenencia de los colaboradores, un sentido de pertenencia que intentaba dar consistencia, a largo plazo, a las ventajas competitivas de la organización. Un sentido de pertenencia que, al dar consistencia a largo plazo, permitía compatibilizar la tradición con la innovación, lo que en términos de management en algunas perspectivas se ha dado en llamar organizaciones ambidextras, organizaciones que intentarían atender tanto la conservación de las ventajas competitivas heredadas del pasado como la incorporación de nuevas formas de hacer que asegurasen la competitividad futura.
Pero ese fuerte sentido de pertenencia, en nuestro ámbito cultural –el que, expresado en términos forzosamente simplificados, se proyecta desde el mundo anglosajón hacia el conjunto de las sociedades “occidentales” y se transmite a través, principalmente, aunque no únicamente, de las escuelas de negocio–, no quedó reflejado como algo importante entre nosotros.
La paradoja del modelo
Llevamos décadas subrayando la importancia de dos variables, la innovación tecnológica, por una parte, cuya máxima expresión es la revolución digital, y, por otra, la necesidad de flexibilidad en los mercados de trabajo, o, dicho de otra forma, la necesidad de que los agentes económicos, y entre ellos, evidentemente, las personas, espabilen.
Fijémonos un momento en lo que hay detrás de esa convicción: la necesidad de que la gente espabile. Fundamentalmente hay dos creencias (es decir, dos concepciones en que las personas, en palabras de Ortega y Gasset, “están”, y por eso son creencias, y no simplemente las “tienen”, en cuyo caso serían ideas, y, por tanto, rebatibles): la convicción de que los mercados se autorregulan y no requieren, por tanto, ningún tipo de intervención, y una concepción profundamente pesimista de la naturaleza humana, en la que se ve al individuo como profundamente egoísta y, al tiempo, completamente racional.
No obstante, algo falla en esa ecuación, siempre que los sesgos de confirmación nos permitan apreciarlo. Veamos: el sector donde más claramente confluyen ambas variables es, ciertamente, el ámbito de las nuevas tecnologías, tanto los gigantes de la industria como las startups. Se ha proyectado fuertemente, como una especie de marca característica, la imagen de esas organizaciones como lugares idóneos para trabajar, con un buen clima laboral, con buenos salarios y prestaciones generosas y con un ambiente que favorece tanto el bienestar como la realización de los empleados.
Habría que diferenciar, ciertamente, recogiendo un concepto hoy en día bastante olvidado de la sociología clásica, el centro de la periferia, es decir, el núcleo de la organización de todo aquello que la organización percibe como no esencial, y habría que someter, en segundo lugar, esas percepciones al filtro de los distintos puntos de vista culturales. Pero démoslo por bueno y centrémonos en ese núcleo, excluyendo, por tanto, de nuestra mirada todos los ámbitos productivos, subcontratados, por supuesto, y, como mínimo, una parte sustancial de los circuitos comerciales, aparte de todos aquellos espacios identificados como complementarios o de soporte al núcleo del modelo de negocio. Si vamos allá donde se generan las ideas, se proyecta y se planifica, el leitmotiv no tiene pérdida: el ganador se lo lleva todo (“the winner takes it all”).
La idea de que el ganador se lo lleva todo se suele contemplar en relación a la competencia entre empresas, pero no se limita a las compañías, se proyecta a todos los agentes económicos, y, por tanto, la podemos ver en términos de las relaciones en el mercado –con todo lo que ello implica sobre la competencia y sobre las posibilidades reales de elección por parte de los consumidores, y ahí, sin duda, entraríamos en otra reflexión y, por supuesto, en otro debate–, pero también en términos de las relaciones en la organización.
La visión clásica del marxismo entendía la lucha de clases como el motor de la historia y como mecanismo regulador de las relaciones tanto a nivel macro como a nivel micro. Nos movemos en las organizaciones contemporáneas, por mucho que aún existan sindicatos, en una concepción diametralmente opuesta. Es la competición entre agentes individuales –empresas, si pensamos en términos de mercado; individuos, si pensamos en términos de empresa– la que determina el día a día, la evolución y, en último término, la supervivencia de esos agentes.
También en términos organizativos, por tanto, tenemos un claro juego de ganadores y perdedores. Quienes llegan arriba tienen derecho a reclamarlo todo, porque se lo han ganado. Con el añadido, además –pese a la lúcida advertencia que sobre este punto nos señala Michael Sandel, al indicarnos algunos de los efectos contraproducentes que pueden tener ciertas maneras de entender la meritocracia–, de la autocomplacencia que genera la percepción de que eso es debido, única y exclusivamente, a los propios méritos.
La paradoja del “buen rollito”
¿Qué les podemos ofrecer a quienes no han llegado, o, tal y como se les hace saber, todavía no han llegado a la cima de la pirámide, a lo más alto? “Buen rollito”. Es decir, buen rollito en el núcleo, y buen rollito si optamos, porque es una elección, por un ejercicio ilustrado del liderazgo. Como casi siempre en la vida, y aunque en el management se insista reiteradamente en el concepto de lo disruptivo, es difícil que algo aparezca de la nada, es difícil no encontrar precedentes. Estamos ante lo que no deja de ser una nueva versión de los despotismos ilustrados.
La percepción de ese tipo de clima laboral no deja de ser una valoración cultural y, por tanto, sometida al contexto y al momento, pero, con todo, se puede reconocer, porque ha de tener siempre esa cierta pátina de ambiente pretendidamente distendido que facilita el que la gente se sienta a gusto. Un ejemplo clásico podría ser el futbolín (o cualquier otro adminículo similar, a ser posible en colores llamativos) en mitad de alguna de las zonas de interacción habituales, para que cuando cualquiera sienta la necesidad de distender el ambiente o de rebajar la presión, lo pueda utilizar.
Futbolín, por tanto, sea en un sentido literal, y, de hecho, muchas veces, así es exactamente, o sea en un sentido figurado, pero futbolín al fin y al cabo. Un sitio acogedor. Pero ocurre que a las empresas se va a trabajar, se tienen que conseguir resultados, no pueden ser un balneario. Buen rollito y resultados. ¿En manos de quién queda el equilibrio de esa ecuación? En manos del liderazgo; cuanto más carismático, mejor, aunque, eso sí, como ya hemos dicho, ilustrado.
No parece que funcione. Antes o después se ha de romper el buen rollito. Las circunstancias, los mercados, el valor de las acciones. En las tecnológicas lo hemos visto con creces en el bajón que han sufrido esas empresas después de la COVID-19 y de la generalización del trabajo a distancia. Cuando las aguas volvieron a su cauce, todas estas empresas encontraron ciertas dificultades, y la respuesta generalizada fue la reducción de plantillas. Volvemos, por lo tanto, a la lógica de la prescindibilidad.
La encrucijada de los proyectos empresariales a largo plazo
¿Y si nos replanteásemos la aplicabilidad de algunos aspectos del modelo japonés? No únicamente los que ya hemos aplicado. ¿Y si reformulásemos la vieja idea del management alemán de la economía social de mercado? ¿Por qué parece que solo cabe la aplicación de los enfoques que se han generalizado desde el mundo anglosajón? No estamos en una ciencia exacta, ni hay verdades reveladas.
¿No nos podemos plantear como prioridad absoluta el funcionamiento fluido del mercado? Es decir, priorizar todo aquello que facilite y garantice la competencia y, en especial, limitar todo atisbo de dinámicas monopolistas.
Y en cuanto a las organizaciones, en cuanto que mecanismo también de coordinación de la actividad social, ¿no cabe otra lógica en su funcionamiento? Hay organizaciones que han demostrado que sí. En Cataluña, una experiencia como la de La Fageda debería darnos que pensar. Por supuesto, las empresas se han de gestionar; tienen estructuras jerárquicas; si cuentan con accionistas, estos esperan ver recompensada su inversión. Sin cuestionar nada de todo esto. ¿No nos podemos plantear la organización empresarial de otra forma que no sea la de la competencia y la confrontación? ¿No podemos plantearnos con seriedad el concepto de stakeholder y regular su aplicación? ¿No cabe entender la empresa como proyecto a largo plazo para todos esos stakeholders?
En Alemania existe una pervivencia de las empresas familiares mucho mayor, en gran medida por razones fiscales, lo que contribuye, en muchas de esas organizaciones, a que se tomen decisiones donde se tiene en cuenta el largo plazo, el proyecto empresarial. ¿No podemos plantearnos algo parecido? Facilitar la vida de ese tipo de organizaciones. En los procesos de desindustrialización que se han vivido en España ha pesado, sin duda, que se hayan roto muchas tradiciones empresariales, en algunos casos centenarias, en dinámicas de desinversión y, con cierta frecuencia, de reinversión especulativa. Nos interesa que haya empresas en las que se tomen las decisiones pensando en un proyecto a largo plazo.
Un proyecto que da servicio a la sociedad, que busca beneficiar a los consumidores, que respeta los intereses de la propiedad y, por qué no, que cree que, para los colaboradores, su trabajo y su empresa pueden ser también un proyecto a largo plazo. Se ha criticado, con cierta frecuencia, la visión de ese tipo de empresas, descalificándolas como paternalistas. Supongamos que, a beneficio de inventario, aceptamos sin cuestionarla esa crítica. Realmente, ¿tan malo es un cierto grado de paternalismo? Máxime cuando lo comparamos con los repetidos ejemplos de liderazgos absolutamente tóxicos y despóticos, aunque, eso sí, que garantizan un más que adecuado retorno de la inversión a los accionistas, que encontramos con demasiada frecuencia.
Sin una dosis mínimamente significativa de estabilidad y de proyección profesional es difícil pedirles a las personas compromiso. Y sin compromiso de las personas es difícil conseguir que las empresas se doten simultáneamente de suficiente adaptabilidad y de suficiente proyección a largo plazo. La visión de las carreras profesionales fragmentadas, donde no hay lealtad a la organización, sino, en todo caso, a la profesión, y donde la inversión en el propio capital humano es inseparable de una percepción de inevitable transitoriedad en la relación laboral, no tiene por qué ser el único modelo posible.
Las empresas, entendidas como proyectos compartidos, son la base de nuestra prosperidad, siempre y cuando nos preocupemos de garantizar que la competencia real en el mercado esté asegurada. Si hay competencia real, porque cuidamos que haya mercados libres, habrá empresas con posibilidades reales de buscar nuevos caminos competitivos; y si hay proyectos empresariales a los que se les da la opción real de competir, no vemos por qué no se pueden asegurar unas reglas de juego que faciliten que esos proyectos empresariales sean proyectos compartidos, en los que, por supuesto, se respeten las prioridades de los accionistas, pero en los que esas prioridades no sean las únicas contempladas.
Otra cuestión distinta es si ya nos parece bien quedarnos como estamos.
Ignacio Serrano
Profesor del Departamento de Dirección de Personas y Organización en Esade Business School ·
Josep M. Sayeras
Profesor del Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad en Esade Business School ·